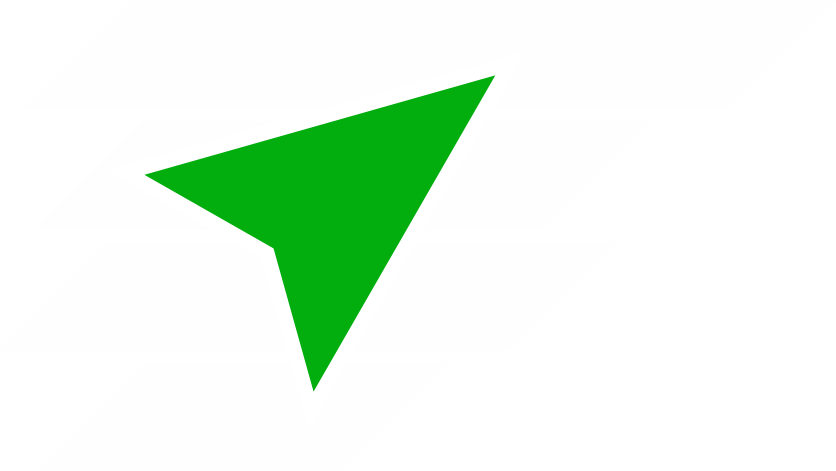Cine y Cultura
SI ESTA CÁRCEL SIGUE ASÍ

Existe un disco que cuenta cómo estamos y cómo salir de esta. Fue editado hace 35 años.
POR MARCELO FIGUERAS
Ya existe una obra de arte que describe con precisión la circunstancia que vive la Argentina, angustiante como pocas; y que además —esto es un regalo— ofrece pistas respecto del mejor modo de superar la encrucijada. Es un disco que se llama Un baión para el ojo idiota, está firmado por una banda de nombre muy simpático: Los Redonditos de Ricota, y fue editado el 9 de mayo de 1988 — o sea que esta semana cumplió 35 años.
Escuchalo y vas a ver que tengo razón. No parece que estuviese hablando de la agonía del gobierno de Alfonsín, sino de la Argentina actual. ¿Y en lo que hace a nuestra suerte, al modo de salir de este embrollo? Te advierto que este es el álbum donde el Indio canta: «El futuro llegó hace rato».
Todo un palo, ya lo ves.
De los discos de Los Redondos, Un baión es mi preferido. El Indio se queda con Momo Sampler (2000) y la mayoría opta por Oktubre. Pero aunque esté claro que los gustos no son una ciencia exacta, puedo argumentar en favor de mi predilección.
Gulp!, que es del ’84, fue su debut en el vinilo, pero a la vez constituía una despedida. Era un combo de lo más potable de su primera producción, aquellas largas temporadas de tocar en vivo —a diferencia de sus colegas, tardaron mucho en grabar porque bancaron la producción de manera independiente— durante las cuales la música era un ingrediente más del delirio que ocurría en escena, intervenido por amigos, otros números artísticos y el público. Para decirlo de otro modo: Gulp! era la banda sonora de un happening musical del que la mayoría del público no había llegado a participar, y en consecuencia sonaba como si le faltase algo; una Piedra Rosetta que sólo podías interpretar por la mitad, porque no disponías del resto del código. En consecuencia, se mezclaban allí las canciones de verdad —como Barbazul y La bestia pop— con divertimentos cuya razón central de ser era el agite, como Ñam fri frufi y Pierre el vitricida.

Oktubre, editado en el ’86, ya era otra cosa. A esa altura el Indio había entendido que el público se tomaba en serio a la banda —es probable que lo haya hecho antes, incluso, que la banda misma— y que por eso podía ser vehículo para inquietudes más elevadas. «Y además por entonces yo me había convencido de que todavía era posible la unión de ciertas fuerzas populares —los laburantes y los estudiantes, por ejemplo—, en pos de una política común que alumbrase una sociedad mejor», me dijo el Indio esta semana, cuando lo visité en su casa de Leloir y hablamos de Un baión. (Mi vida actual se parece mucho a esa escena de Annie Hall donde Woody Allen discute con un alcornoque sobre el pensamiento de McLuhan y, para dirimir la cosa, mete en cuadro al verdadero McLuhan, que por supuesto le da la razón. A mí se me ocurren cosas constantemente sobre la obra del Indio y yo lo consulto y él suele decir que estoy en lo correcto — ya sea porque lo piensa o para consentirme, nomás, por culpa del cariño.)
Gulp! había sido un desbunde, como se dice en portugués: la resaca de un fiestón inolvidable, que coincidió con los primeros meses de la democracia y del gobierno de Alfonsín. Pero en Oktubre ya había una intención y una mirada en derredor que calaba más hondo que las apariencias. Ahí el Indio empezó a advertirnos que, más allá del jolgorio, estábamos atrapados en libertad; que los buenos habían vuelto, pero rodaban cine de terror; que la TV y la merca te ponían tonto y maníaco, y te hacían correr detrás de un nuevo lujo antes de que se enfriase el cuerpo de tu amigo; que estábamos apostando todas las fichas a algo llamado a durar poco, no sólo por lo efímero del placer consumista sino porque en cualquier momento podíamos ligar un bombazo proveniente del Hemisferio Norte; y que en ese contexto, lo que debíamos proteger a toda costa era el estado de ánimo, porque todo lo demás venía con precio de remate.
Flor de jugada se mandó el Indio entonces. En medio de la desmovilización y del desmadre light que alentaba Alfonsín, ¿hablar de revoluciones, reivindicar el mes de octubre a pesar del desprestigio del peronismo, mostrar banderas rojas y una masa insurrecta en la tapa y el incendio de la catedral de La Plata en la contratapa? Fue una decisión osada no sólo en términos culturales sino, además, políticos. (Uno mira el arte de Rocambole, devenido ícono de la cultura popular, y no puede menos que preguntarse: ¿habrá algo de Oktubre en el octubre que viene?) Pero el público respondió bien, y entonces Solari pisó el acelerador a fondo.

Si Gulp! representa los minutos iniciales del match, dedicados al tiki tiki guardiolista, y si Oktubre es la primera jugada que nos quitó el aliento, Un baión sería el remate soberbio y el gol que cimentaría el tenor del partido de allí en más. Porque a partir de entonces ya no quedó duda respecto de qué eran Los Redondos y qué habían venido a hacer. Allí el Indio terminó de poner las cartas sobre la mesa y de explicar de qué iba a tratar la cosa. Completó el código que necesitábamos para pescar la operación socio-político-cultural que había urdido y comenzaba a desplegar.
Quizás lo haya envalentonado el recambio en materia de músicos: entraron formalmente Sergio Dawi en saxo y Walter Sidotti en batería, y en este disco se nota mucho el aporte de Lito Vitale en los pianos. Lo indiscutible es que en Un baión Los Redondos suenan como no habían sonado nunca, tan compactos como inspirados. Cada canción del disco es un clásico. Un baión es el único disco de Los Redondos que no tiene un sólo eslabón débil, descarga un himno tras otro de forma implacable.

Empezando por Masacre en el puticlub, que desarrolla la idea ya insinuada en Canción para naufragios, del disco anterior: estamos en tiempo de descuento pero no paramos de malgastarlo, distraídos en rencillas ínfimas. Y en cualquier momento va a llegar algo —en Naufragios era una bomba, aquí es el ficticio gas coreano— que, si seguimos pelotudeando en vez de hacer lo que deberíamos hacer, nos va a llevar puestos.
«La música todavía tiene algo circense, resabio del tiempo en que compartíamos escenario con otros artistas, otros talentos», me dice el Indio. (Porque a esa altura ya hemos empezado a escuchar el disco juntos.)
Y yo sonrío, porque pocas cosas me dan más satisfacción que su confirmación a mis hipótesis.
Después viene Noticias de ayer, que relativiza el menú de lo que pasa por información en la TV. Sobre un ritmo frenético —una suerte de My Sharona en overdrive—, el Indio desgrana una serie de titulares concebidos «para gran consumo». No deja de llamar la atención ese que dice: «Se desgració el campeón del híper-fútbol», porque lo planteó tres años antes de que Maradona fuese detenido por posesión de drogas y seis años antes de que lo eyectasen por doping del Mundial de Estados Unidos.
Es una sátira hecha y derecha, que además de lo del Diego anticipa la moda del infotainment —mezcla de información y entretenimiento— que se institucionalizó poco después, a partir de la llegada de los canales de cable que propalaban presuntas noticias durante las 24 horas. (TN debutó en el ’93, Crónica TV en el ’94, CNN en español en el ’97.)
Todos esos canales, sumados a los que vinieron después, podrían tener el mismo slogan que inmortaliza un verso de la canción, ese que dice: «A tragar sin culpa».
Aunque lo que haya que tragarse sea, por ejemplo, una Fanta.
Aquella solitaria vaca cubana era un tema viejo, cuyo demo, si no recuerdo mal, el Indio había grabado durante uno de sus exilios en la costa, en condiciones rudimentarias. (Grababa un ritmo golpeando un balde, después lo reproducía mientras tocaba la guitarra y registraba ambos sonidos en un segundo grabador, y así.) En consecuencia, tiene un groove medio vacilón, más pachanguero que rockero. Su letra completa la idea planteada en Masacre en el puticlub: porque tanto a los pendencieros que están enceguecidos por sus broncas personales como a una inocente vaca cubana puede caerle una escomúnica del cielo, si no están atentos.
En el caso de los camorreros del puticlub —personajes como Pastillita y el Negro Cañón: Masacre es la primera canción totalmente narrativa del Indio, funciona como un cuento perfecto—, lo que los elimina es el gas coreano. A la pobre vaca —así se llamaba la primera película de Ken Loach, que es del ’67 y fue un éxito en su momento: Pobre vaca (Poor Cow)—, lo que la mata es un cacho de metal que se desprendió de un satélite. Un conocido me confirmó desde Cuba que el incidente fue real y que por entonces se lo comentó mucho en la isla.
Y, sí. Debe haber bocha de satélites gringos orbitando el cielo cubano, espiando en pos de claves que expliquen cómo es eso de tener poco y nada y aun así no ser ajenos a la felicidad.
Y aquí es donde el guiso comienza a espesarse. Porque hasta entonces Un baión cumplió con su parte, como todo buen disco. Las primeras tres canciones no son las tres primeras por casualidad, están puestas ahí, y en ese orden, por algo. Tres melodías jodonas, tres ritmos vasodilatadores, dos cuentitos llenos de gracia y una sátira. Si a esa altura, y después de esas canciones, no te enganchaste, debe ser porque sos sordo o prejuicioso, nomás.
Entonces empiezan a desfilar los himnos, uno tras otro. O sea, las canciones que le ponen el finish, el punto final, al tablero que el Indio propone para que juguemos de allí en adelante. Y proceden con una seriedad, con una progresión lógica, digna de una tesis. Por supuesto, sin abandonar nunca la adrenalina del rock, esa chispa que lleva a mover la patita y lanzarte al pogo para recién después preguntarte qué está diciendo el Indio y qué estás cantando con él. (Porque el público ricotero siempre cantó todo, de pe a pa, y sigue haciéndolo: tanto los versos como los riffs, ya sean de guitarra o de saxo — ¡da igual!) A partir de Todo preso es político, la sucesión de canciones funciona como si el Indio estuviese diciendo: «Mirá hasta dónde estoy dispuesto a ir. Si te sumás, genial. Si no, quedás advertido. ¡No vas a poder decir que no te avisé!»
Acá se torna necesario contextualizar, para que se entienda en qué marco empezó a sonar, y a resonar, Un baión para el ojo idiota. Ya dije que Gulp! no desentonó en el seno de lo que se llamó «primavera alfonsinista», y que Oktubre llegó cuando el Indio creía que todavía existía margen para un cambio político positivo. Un baión es del ’88, cuando ya no existía esperanza de nada parecido.
El gobierno de Alfonsín languidecía, ya había conseguido el milagro de decepcionar a todo el mundo por igual, y en consecuencia de no dejar a nadie sin enojar. El ’87 fue el año del primer alzamiento carapintada —el de aquel Alfonsín que dijo: Felices pascuas, la casa está en orden—; de la Ley de Obediencia Debida que el gobierno presentó al Congreso dos semanas después; del secuestro de las manos de Perón, como consecuencia de la profanación de su tumba. (Si Thomas Pynchon fuese argentino, se habría dedicado al periodismo. Esa clase de país somos: uno en el que no llama la atención que alguien le corte las manos con una sierra eléctrica al cadáver del líder político más importante del siglo XX, se las lleve, pida un rescate de 8 palos verdes y que todo quede en la nada — ¡quién sabe dónde estarán hoy, si es que aún existen!)
En enero del ’88 tuvo lugar otro alzamiento militar, el encabezado por Aldo Rico. A esa altura, la debilidad política de Alfonsín era casi lo de menos, comparada con el tembladeral económico donde vivíamos. El Plan Austral ya había sido muerto y enterrado. La inflación, que en el ’87 fue del 175 %, llegaría en el ’88 a un 388 % que acabó con la pretensión de que con la democracia se comía, se curaba y se educaba. En la primavera de aquel año se lanzó el Plan Ídem —Primavera, quiero decir—, que efectivamente, feneció al llegar al verano y durante el ’89 la inflación se graduó de híper alcanzando un 3080%.

Mientras tanto persistía otra situación intolerable. El retorno formal de la democracia no supuso la liberación inmediata de todos los presos políticos que permanecían encerrados. Lo cual constituía una razón para la protesta, material adecuado para canción en manos de algún artista de los que, por entonces, llamábamos psicobolches. Los Redondos solían visitar a conocidos que seguían presos en esas condiciones, pero no fue sobre ellos que el Indio decidió escribir. Como durante las visitas apreciaba la forma en la que (mal)vivían los comunes, eligió hablar sobre ellos. Porque para los presos políticos la cosa cambia en un segundo si existe voluntad política, todo lo que hace falta es que el Presidente use la lapicera. Pero a los que ya nacieron en lo que el Indio llama el puto suelo de la miseria, ¿quién los saca de ahí, quién los rescata? El destino de esa gente es la humillación, las carencias o la cárcel, de forma inexorable. «De esa trampa difícilmente haya salida —me dijo el Indio, durante las charlas que terminaron en el libro Recuerdos que mienten un poco—, el sistema ya te condenó de arranque».
Es por eso que no sólo los presos políticos son presos políticos: los presos comunes también son presos políticos, víctimas de un sistema que prácticamente no les dejó otra opción que robar para (sobre)vivir.
La canción es inequívoca a ese respecto:
Somos presos políticos
Reos de la propiedad.
«¿Cómo puede ser que en las cárceles —me dice ahora el Indio, llamándome al presente— sean todos pobres, que no haya un solo rico?»
Si algo sobra en este tiempo son signos de que las cosas están mal, pero ese que menciona el Indio es escandaloso. Si nuestras cárceles están llenas de pobres no es porque ellos sean los únicos que delinquen, qué va. A todos nos consta que vivimos rodeados —e incluso dependiendo de su voluntad, muchas veces— de ricos que están más sucios que oreja de manco. Pero esa gente no va a parar casi nunca a la cárcel, porque nuestro Poder Judicial no le aplica las mismas leyes que a los pobres. Ellos están por encima del rigor que condiciona las vidas de los demás, son intocables. Y una democracia que consiente esta injusticia no es una democracia.
Es una farsa.
«Por eso canto ahí: Deténganme, deténganlos«, me dice el Indio. «Si tenés que detenerme a mí porque me mandé una cagada, okey, deteneme. ¡Pero a ellos también detenelos, a los que se las mandan todas y nunca garpan ni una!
En Vencedores vencidos el Indio define la situación de aquel momento —tan, pero tan parecido al presente argentino: más sobre este asunto en breve— como la «farsa actual». Ya lo había explicitado la canción previa: si todos somos reos de la propiedad, entonces el país entero sería una cárcel donde los pungas van presos, los poderosos son impunes porque manejan el tablero de la ley y todos los demás estamos en libertad condicional, hasta que los patrones dictaminen lo contrario. Podíamos decir, sí, que en cierto aspecto habíamos ganado, que éramos vencedores: ¿o no habíamos recuperado la democracia? Pero al mismo tiempo debíamos considerarnos vencidos, porque las reglas esenciales del juego no habían variado.
«El poder lo seguían teniendo las corporaciones», dice el Indio en Recuerdos que mienten un poco. «Habíamos ganado un cierto margen de libertad, pero ¿cuánto iba a cambiar esto? Estaba claro en aquel momento que nada esencial, profundo, cambiaría un carajo. Todo el kiosko que había ido a golpear la puerta de los cuarteles seguía haciendo business… ¡igual que hoy! Esa gente que había estado con el poder y quedado suelta, ¿se iba a contentar con los restos?»
Nos encontrábamos en situación de desventaja —mudos, ciegos, nos describe la letra— y rodeados por los violentos profesionales que la Justicia había dejado escapar. (Ese es el perro cruel al servicio de los poderosos que menciona la letra, cuyos Ray-Bans se empañan en un baño turco mientras esperan órdenes.) Pero al mismo tiempo teníamos la certeza de que era nuestro turno de tirar, de que nos tocaba hacerlo. Por eso el Indio nos desea suerte («¡y más que suerte!») y avisa que, en busca de la verdad, se irá a leer las paredes del barrio, donde las tribus escriben lo que importa. Ya nos había dicho que no peleásemos por pelotudeces haciéndole el caldo gordo a los poderosos; que no nos quedásemos en babia mirando el cielo como la pobre vaca, y que no nos enganchásemos con la versión interesada de la realidad que nos venden —y mediante la cual nos maniatan y manipulan—, los medios grandes. No, señor: a salir a la calle a ver qué pasa, porque es ahí donde está la posta — lo real, y no lo que susurran en tu oído los turros que pretenden algo de vos.
Lo que importa es lo que está sintiendo y atravesando la comunidad de gente de carne y hueso con que te cruzás a diario.
La banda de tu calle.
Ahora llega la canción que es epicentro de una operación que primero fue semántica y, en último término, socio-política. El Indio acaba de mencionar a las bandas por primera vez, definiendo así a la comunidad del barrio de cada uno, la gente con quien interactuamos en las calles de nuestras patrias chicas. Pero a continuación suelta Vamos las bandas, que utiliza el término en otro sentido. Acá se refiere a las bandas del rock de entonces, a las que llama a no caer en la tentación de los paraísos artificiales que construían para ellas las discográficas, los managers y la fama transitoria. La lectura a este respecto es inequívoca, no cabe duda de a qué bandas les habla:
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado
de expertos cínicos y botones dorados?
¿Y cuánto vale ser la banda nueva
y andar trepando radares militares?
………………
¿Y cuánto vale todo lo registrado
si el sueño llega tan mal que te condena?
¿Y cuánto valen todas tus enfermeras
y tus temblores de moco super-caro?
¿Y cuánto valen satélites espías
y voluntades que creés haber sitiado?
………………………..
¿Y cuánto valen tus ojos maquillados
y meditar con éter perfumado?
Esta serie de preguntas a modo de invectiva es coronada en cada estribillo por la misma propuesta:
¡Vamos las bandas, rajen del cielo!
Eso les sugiere. Que pianten de ese cielo trucho, que las ata a un contrato leonino, a las demandas del departamento de marketing, de la maquinaria de difusión y de nuestro ridículo star system, y del que las van a exiliar tan pronto dejen de vender lo que la discográfica considera rentable, para ser lanzadas por la borda como pieza de lastre.
Pero, significativamente —tal vez por el hecho de que por entonces solíamos escuchar un disco entero, en el orden concebido por los artistas—, lo que prendió fue la primera acepción de banda, aquella que figuraba en Vencedores vencidos. A partir de entonces, los ricoteros empezaron a reconocerse a sí mismos de ese modo: como las tribus que seguían al Indio, Skay & Co. a todas partes, allí donde fueren. Y para arengarse a sí mismas mientras arengaban a Los Redondos, empezaron a repetir el estribillo de la canción siguiente: Vamos las bandas. Haciendo caso omiso del resto del verso, esa invitación a rajar del cielo, tal vez porque eran conscientes de haber sido expulsados de allí tan pronto nacieron.
Así, el combo Vencedores vencidos / Vamos las bandas estableció, primero, que el fenómeno redondo era de a dos: por un lado estaban los redondos que se muestran arriba del escenario, y por el otro los redondos —en número infinitamente superior, todo un pueblo— que están abajo, en el campo, arropando a los músicos y exigiéndoles a la vez que estén a la altura de su amor. Tanto fue así, que a partir de entonces el Indio convirtió a las bandas en protagonistas de algunas de sus canciones más significativas. (Como Un ángel para tu soledad, Buenas noticias y Juguetes perdidos.) Sin mencionar que muchos de sus protagonistas individuales —desde La Hija del Fletero, pasando por el Pibe de los Astilleros y la Virgencita hasta el Rato Molhado—, podrían ser considerados miembros de las bandas aunque no se los mente como tales.
Pero además, a partir de ese momento las bandas se asumieron como tales y actuaron como una entidad socio-política con vida propia. Y en especial durante los ’90, cuando el menemismo se distanció del discurso progresista del alfonsinismo pero se le unió en los hechos al prolongar el desamparo que padecían los más jóvenes, se convirtieron en la única referencia —en el único ámbito de pertenencia— para toda una generación de argentinos que no se reconocía en ningún otro espejo. Esos jóvenes no se identificaban ni como estudiantes, ni como militantes, ni como clase social y creo que ni siquiera como generación, pero sí sabían algo: que eran parte de «las bandas», y que cuando estaban en ese seno nadie los miraba mal ni pretendía que fuesen algo distinto de lo que eran.
Cuando llegaba la «misa» —el concierto ricotero— y la congregación se reunía, las bandas creaban un territorio donde nadie era mejor que nadie (acá no había entradas de primera y de segunda, ¡ni siquiera había diferencia entre los que habían pagado y los que se colaban!) y, durante unas horas, tenía lugar una utopía real, actuante — una democracia de verdad, donde todos tenían los mismos derechos y todos cuidaban de todos.
Con el correr de los ’90, las «misas» de Los Redondos dejaron de ser un show de rock para convertirse en mini Comunas de París, ensayos generales que demostraban que, durante algunas horas al menos, aquello de liberté, egalité, fraternité no se declamaba sino que se vivía.
Yo estoy convencido de que en las bandas de los ’90 está el germen de la generación militante que, ya en los 2000, contribuyó a elevar la democracia argentina a alturas que nunca habíamos conocido.
La séptima canción, Ella debe estar tan linda, constituye un recreo. Después de descargar data dura durante tres temas viene bien respirar y solazarse con algo que no levanta otra bandera que la de la belleza. Porque esta canción —otro cuento, como Masacre en el puticlub— incluye una de las letras más francamente poéticas del Indio. Pero por supuesto, tratándose de Solari no hablamos de poesía tradicional sino de versos sucios, callejeros, más cerca de Carver y de Bukowski que de César Vallejo.
Conduje toda la noche,
reventando los cambios,
con mis ojos de Durax lastimado.
Por Dios
La ruta está trabada y fría
Y cae la lluvia en estocadas finas.
…………………..
Y ahora estoy en líos por mi furia
Sin un centavo encima y cae la lluvia.
……………………
Todo lo que comí es una naranja
Y estoy a punto de tirar la esponja.
…………………….
Quiero morder el tallo de su rosa
Aunque me clave sus uñas espinas.
Ella está tan linda
Ella es tan linda
No puede durar.
Para la amable teleplatea de corta edad, Durax era una marca de platos que nos vendían como irrompibles. Además eran de una tonalidad ocre, lo que completaba el servicio que prestaba a los amigos de la cocaína: sobre el plato resistente podías picarla tranquilo, y el color ofrecía el contraste ideal para que no te perdieses de esnifar ni una mota.
Mientras la escuchamos, el Indio subraya que el loser que protagoniza la canción —la entera poética de Solari está dedicada a los losers, ya se trate de pícaros o de ángeles caídos— se corrige a sí mismo durante el estribillo. Primero piensa: «Ella está tan linda», pero a continuación asume que su arrobamiento no es consecuencia de un buen día ni de la perfecta iluminación que la enmarca donde quiera que va: «Ella ES tan linda», advierte, y por eso le cae la ficha de que lo que pasa entre ellos no tiene destino — porque ella está en otra liga y él, como diría el Indio en una canción ulterior, siempre fue menos que su reputación.
Deben existir otras canciones bellas sobre amores condenados en nuestra música popular. Pero en este momento no se me ocurre una mejor.
Y entonces llega el clímax. Todo un palo es todo un tema. Dura 7 minutos y medio. Durante la escucha el Indio se excusa, dice que las canciones de los discos eran largas porque las grababan tal como se las tocaba en vivo y eso significaba que a veces tenían no un solo, sino dos — saxo y guitarra, por ejemplo. (En efecto, las canciones de Un baión duran de 3 minutos y medio para arriba.) Pero ni yo ni, juraría, la inmensa mayoría de los adoradores de este álbum creemos que sean temas largos… y mucho menos Todo un palo, a la que no le sobra un segundo. Al contrario. ¡Ojalá durase la entera cara B del disco, para prolongar el estado de ánimo que inspira!
El arranque es engañoso, porque no llama la atención sobre sí mismo. Podría tratarse de cualquier midtempo de los (por entonces omnipresentes) Dire Straits, con un Skay en su mejor veta knopfleriana. Pero entonces se cuela el Indio en modo crooner y muy tranquilo te suelta esta frase: «El futuro llegó… hace rato». ¿Recordás el momento en que la escuchaste por primera vez? Creo que todos debemos haber dicho: «Epa…» Y a continuación agrega: «Todo un palo, ya lo ves». Para los que habíamos tenido la fortuna de frecuentar el argot madrileño de los ’80 —jugo de Malasaña—, la expresión era clara. «La usé —me dijo el Indio en el libro— en el sentido de pegarse un palo y finalmente darse cuenta. En general no lo hacemos, hasta que la realidad nos pasa por encima».
Pero entonces la canción pasa a su parte B y ocurre algo más. En esa suerte de puente Todo un palo se eleva, empieza a levitar y te lleva con ella. Contribuye con ese efecto lo que el Indio canta entonces:
Yo voy en trenes
(No tengo dónde ir)
Algo me late
y no es mi corazón.
Prestale atención un instante a esos versos. ¿Qué cuentan? Parecen puestos en boca de un pibe de las bandas, de esos que no frecuentan taxis ni aviones: uno que reconoce estar perdido, sin dirección — o sin futuro, para insistir en la tesitura de la letra, porque para él no existe un porvenir, la realidad no le permite aspirar a nada superador. La expresión me late admite interpretaciones, cuando uno tiene una intuición o es visitado por un presagio dice: Me late que… Pero dado el marco de la canción yo interpreté siempre que aquello que le late, más allá del corazón, es el sexo. Porque se trata de un pibe como la enorme mayoría de los pibes del Conurbano de entonces pero también de hoy, que está más caliente que una pipa y no sabe qué hacer con nada, ni con su erección ni con su vida. Así considerados, no suenan como los versos más alentadores del mundo, ¿no?
Si yo tuviese que ponerles música, imaginaría algo melancólico, o bajón, o quizás hasta medio chabón. Pero el Indio hace todo lo contrario. Los aplica al momento en que la melodía se va para arriba y se pone épica. Y al concretar semejante operación, transmuta su sentido. Los convierte en una reivindicación de la identidad de los pibes y pibas de las bandas, a través de la cual ellos y ellas encontraron la forma de expresar lo siguiente: Nosotros también tenemos derecho a experimentar la gloria de estar vivos. Aun perdidos, sin destino y sin un peso, entendemos que estamos participando de este fenómeno orgánico que es una maravilla.
Se trata de una operación parecida a la que el campo popular viene haciendo desde el ’45, cada vez que toma los calificativos con que se lo denigra —cabecitas, yegua, kukas— y los convierte en bandera, en estandarte que llevar a la lucha. Sólo que en esos casos medió un tiempo entre el agravio y la inversión de la carga, fue necesario llevar adelante una tarea socio-cultural para cambiar el sentido de esas expresiones. Pero en Todo un palo la operación ya vino resuelta de fábrica. Y esa vindicación, esa sensación de levantarte del piso al que te arrojaron para ponerte de pie y plantarle cara a lo que venga, sólo es reforzada por lo que la canción propone a continuación.
En primer término, por los versos siguientes:
¿Cómo no sentirme así?
Si ese perro sigue allí
¿Qué podría ser peor?
Eso no me arregla
Eso no me arregla a mí.
Esto sigue en la misma vena de aparente derrotismo de los versos previos: ¿cómo no voy a sentirme como el culo? El pibe se sabe castigado por la realidad, pero aun así tiene la lucidez de entender quién es el responsable de su malestar. La cosa no puede ser de otra manera si ese perro sigue allí. En su obra el Indio ha empleado el término perro de forma polisémica —al igual que usa el término banda en Un baión—, pero en este caso es indefectible referirse a la otra mención a los pichos que existe en el mismo disco: la expresión tu perro, un perro cruel que está en Vencedores vencidos y señala allí a un representante de lo que llamábamos «mano de obra desocupada», los violentos a los que la democracia había forzado a contenerse y camuflarse. Todo parecía haber cambiado, pero sin embargo esos perros —nuestros represores, y por extensión aquellos a cuyos intereses siempre habían servido— seguían lo más campantes, perfectamente impunes — perfectamente operativos.
«La canción era una suerte de llamado de alerta», me dijo el Indio en el libro. «Estábamos llamando a un gato con silbidos, boludeando, en cualquiera. Veníamos esquivándole al futuro desde hacía mucho y eso no podía sino resultar muy costoso».
Lo significativo es que la letra en sí misma no ofrece salida. Prácticamente todo es jodido: carezco de futuro, no tengo dónde ir, el perro sigue allí, nada me arregla. Pero el hecho de que el Indio le haya puesto esos versos a esa música es en sí mismo un acto de insurrección, un modo de sugerir mediante el arte que podemos estar rotos y aun así defender nuestra dignidad. De algún modo, Todo un palo es el primer himno ricotero hecho a conciencia. Ji ji ji había significado un himno involuntario, el Indio no previó que esa canción sobre la noche despiadada a que conduce la merca iba a canalizar la alegría de las bandas, que la eligieron como soundtrack del pogo más grande del mundo. Pero intuyo —no se lo pregunté, tal vez lo haga algún día— que era perfectamente sabedor de que esa música epifánica iba a convertir el metal amargo de la letra en oro anímico, en marcha, en soflama. Y que por eso no necesitaba que la letra ofreciese salida alguna. Con la música era más que suficiente, a esa altura ya estaba claro que las bandas completarían el significado de la mejor manera.
Tiempo después, en Juguetes perdidos, el Indio sintió la necesidad de subrayarlo a través de un grito: Este asunto —dijo entonces— está ahora y para siempre en tus manos, nene. En el ’88, Todo un palo funcionó como una prequel de Juguetes, un salto de fe de parte de Solari, que expresó así su confianza en que las bandas tomarían la bandera que les ofrecía y la harían suya — que terminarían de escribirla, de darle sentido, por él.
En el momento clave de la canción, el Indio se hace a un costado y deja que Skay y que Dawi, con esos arreglos de saxo tan a la Andy Mackay de Roxy Music, completen la faena y nos lleven al cielo.
Pero no al cielo trucho de las bandas que trepaban radares militares, de las limusinas y los vuelos en primera clase.
Al cielo de verdad.
Esto último va a modo de bonus track, dado que Un baión también podría haberlo incluido. Muy concretamente, Los Redondos descartaron La parabellum del buen psicópata a último momento, pero la canción ya estaba lista. Tal vez hayan creído, como sugirió una amiga, que dos solos geniales de Skay en un mismo disco hubiesen sido too much. O que en relación con el resto de las canciones de Un baión se pisaba con Ella debe estar tan linda, porque cumplía una función parecida: se trataba de otra historia de amores condenados. Recuerdo la impresión que me causó La parabellum cuando la escuché por primera vez, dentro de esa caja de resonancia que era Cemento. Me quedó grabada porque sentí que me hablaba directamente, que contaba mi historia.
Pero este bonus track no es para hablar de La parabellum, sino de la alucinante experiencia que supone volver a escuchar Un baión en estos días, cuando la historia argentina repite el mismo guión de hace 35 años, sólo que ahora como farsa trágica — la farsa actual. Porque en el ’88 había asonadas militares y ahora tenemos asonadas judiciales. (¿O no coinciden en su objetivo ambos tipos de manifestaciones de fuerza: condicionar al poder surgido de la voluntad popular?) Porque en el ’88 estábamos en el horno en materia económica y hoy también. Porque en el ’88 había presos políticos en democracia… ¡y hoy también! Porque en el ’88 Alfonsín persistía en un discurso progre y honestista que no disimulaba la ineficacia de sus políticas, y hoy…
La Argentina que se adivina detrás de las letras de Un baión es tristemente reconocible. Tampoco hay en ellas recetas fáciles ni demagógicas, ninguna solución predigerida. Describen lo jodida que está la cosa y llaman a despertar, nomás. Lo que sí impulsa para adelante, lo que empuja a recrear el futuro, es la música incendiaria. No podés escuchar Un baión y darte por vencido. Escuchás Un baión —en el ’88, en 2023— y querés salir a la calle a ver qué dicen las paredes, pero también a hacer historia.
Un disco como Un baión para el ojo idiota es en sí mismo una respuesta ante una crisis enorme. Porque, ¿qué hicieron Los Redondos ante el tembladeral de la Argentina del ’88? ¿Exiliarse, guardarse, sacar un disco de grandes éxitos, producir a artistas pop, dedicarse a dar excusas o a lamentarse? Lo que hicieron fue crear una obra de arte a la altura de su tiempo. Al caos le opusieron belleza y lucidez. Porque, ante una situación como esta, bajar los brazos o patear la pelota afuera no son una opción.
El miércoles fui al CCK a la inauguración de un ciclo que discutirá la noción de imaginación en relación a la política. Durante el acto, el dramaturgo Rafael Spregelburd dijo algo que me quedó grabado: que le parecía bien el planteo del ciclo pero que para los artistas ese par sustantivo-adjetivo era redundante, porque nosotros estamos convencidos de que, por definición, toda imaginación es política. (¡Del mismo modo en que todo preso lo es!)
Yo sé que en algunos países pueden ser conceptos difíciles de encastrar. ¿Qué sé yo qué se le ocurre a un suizo o un noruego cuando oye hablar de imaginación política? Pero para los argentinos debería estar clarísimo, porque este es un país que sólo ha superado encrucijadas políticas mediante la imaginación. ¿Alguien se había imaginado que Eva era posible, antes de que se corporizara ante nosotros? Cuando el arco político de los ’80 estaba atenazado por su cobardía y su convencionalismo, ¿alguien imaginó que quienes nos sacarían del marasmo de la dictadura serían mujeres que nunca antes habían incursionado en la arena de lo público — las Madres y las Abuelas? ¿Alguien imaginó que era posible un Néstor, hasta que lo vio salir a la calle y perderse en el abrazo del pueblo?
Claro que no. Pero lo impredecible ocurrió. Y eso es exactamente lo que debe volver a ocurrir ahora. El pueblo argentino tiene que demostrar, y demostrarse, que está a la altura de su leyenda: a la altura de los Perón, de las Madres y de las Abuelas, de las bandas ricoteras, de Néstor y de Cristina, que brillaron por su coraje y por su generosa entrega. ¿O me van a decir que somos esta cosa conservadora y timorata que los medios pintan?

En materia de pegarnos palos tenemos más experiencia que un crash test dummy, esos maniquíes que sirven para estudiar los efectos de un choque. Deberíamos haber aprendido que lo único que no podés hacer cuando viene un palazo es quedarte quieto en su trayectoria.
Esta cárcel no puede seguir así. Eso es lo que me late a mí, al menos. Y no es mi corazón.
FUENTE: EL COHETE A LA LUNA
www.elcohetealaluna.com